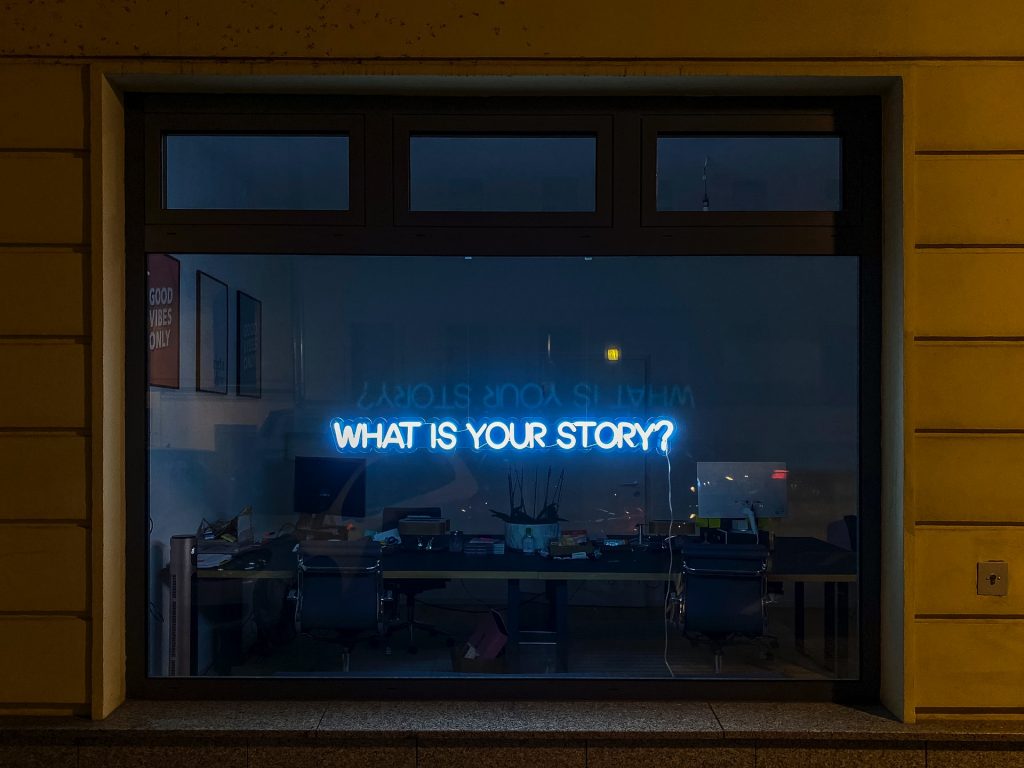
Entrevista a Verónica Canales — «Traducción y escritura es lo mismo desde puntos de vista diferentes»
Redacción: Rubén Benítez
Corrección: Carmen María Carpena Ortega
Entrevista realizada por Rubén Benítez y revisada por Carmen María Carpena Ortega

Hoy tenemos el placer de traeros una entrevista a una traductora literaria con combinación inglés-español, así como chino-español. En sus más de veinte años de experiencia, ha traducido tanto a grandes autores como para publicidad, ensayos y demás. Como ocurre a menudo con compañeros de la profesión, quizá no os suene su nombre, pero ha traducido obras que seguro que conocéis.
.Buenas tardes, Verónica.
-Hola, buenas tardes.
Pregunta: Primero, la pregunta típica. ¿Cómo entraste en el mundillo de la traducción?
Respuesta: Empecé antes de acabar mis estudios. Por aquel entonces no había internet, redes sociales, ni tanto acceso a la información como tenemos ahora. Entonces, para empezar una trayectoria profesional, cualquier anuncio, cualquier oferta que había de trabajo, era un aliciente. Y en ese momento, cuando estaba en cuarto, apareció un anuncio en el tablón de la facultad en el que buscaban subtituladores y traductores de películas. Entonces, yo fui a pedir trabajo y me lo dieron. Era una productora muy pequeña que no exigía experiencia. Y así empecé.
P: Entonces, entraste en el mundo a partir de la subtitulación.
R: Bueno, de la subtitulación y de muchas cosas al mismo tiempo. Como traductor, profesional o estudiante, sabes que cuando surge una oportunidad y realmente tienes el interés, vas combinando mil actividades. En ese momento estaba haciendo lo de la subtitulación; hice alguna colaboración con Juan Gabriel López Guix, profesor y traductor, y amigo en la actualidad… Cualquier oportunidad que surgía, yo la aprovechaba. También participé en algún congreso como intérprete, y entonces ya vi que ese no era el camino que a mí me interesaba. En ese momento me gustaba más hablar que escuchar y muchas veces me perdía por hablar con las personas a las que debía interpretar.
P: Hemos cotilleado un poco tu perfil de LinkedIn y hemos visto que te dedicas, aparte de a la traducción literaria, que es por lo que más se te conoce en este ámbito, a la traducción de publicidad y a la revisión.
R: La verdad, yo he traducido casi de todo. En el género cinematográfico tuve muchísima suerte y me tocó hacer serie B. Hice de todo menos porno, de hecho. Y después, desde manuales técnicos hasta tesis doctorales, menús de restaurantes; estuve del 2003 al 2006 haciendo traducciones para prensa, para La Vanguardia, traducciones de urgencia, además, que es súper interesante, durante la Guerra de Irak, la Segunda Guerra del Golfo. A raíz de esa experiencia periodística surgió un libro, un ensayo político, de Robert Fisk. Y he conocido mis limitaciones también a lo largo del tiempo y a raíz de traducir todo tipo de textos.
P: Sabemos que perteneces a una asociación de traductores. Para las personas que no saben mucho, ¿podrías contarnos un poco cómo es pertenecer a una asociación en términos generales? Ventajas y desventajas, etc.
 R: En primer lugar, la ventaja de pertenecer a una asociación en una profesión como la nuestra, que no cuenta con un colegio de la profesión, institucionalmente hablando, es importante por varios motivos. En lo abstracto, por sentirse parte de un oficio. En lo concreto, por tener respaldo profesional, consejo profesional. En ACE Traductores, a la que yo pertenezco, también tienes asesoramiento legal. Y no solo eso, porque puedes recurrir a esa asociación cuando te sientes desamparado en situaciones profesionales complejas o para cosas tan sencillas como darse de alta como autónomo, aprender a gestionar la facturación. Esas cosas que, cuando empiezas a tener rodaje profesional se te van a antojar súper difíciles, se pueden solucionar con un email, una llamada o por cualquier red social.
R: En primer lugar, la ventaja de pertenecer a una asociación en una profesión como la nuestra, que no cuenta con un colegio de la profesión, institucionalmente hablando, es importante por varios motivos. En lo abstracto, por sentirse parte de un oficio. En lo concreto, por tener respaldo profesional, consejo profesional. En ACE Traductores, a la que yo pertenezco, también tienes asesoramiento legal. Y no solo eso, porque puedes recurrir a esa asociación cuando te sientes desamparado en situaciones profesionales complejas o para cosas tan sencillas como darse de alta como autónomo, aprender a gestionar la facturación. Esas cosas que, cuando empiezas a tener rodaje profesional se te van a antojar súper difíciles, se pueden solucionar con un email, una llamada o por cualquier red social.
P: Si me permites, me gustaría que nos hablases de algunos libros que has traducido. Tengo aquí unos ejemplos, y el primero de ellos es el tema de las sagas juveniles. Según he visto, has traducido las sagas de Eidolon y El Juego Infinito.
R: Pues, mira, que te toque una saga es un lujazo, al margen de lo que puedas opinar como lector o de la calidad del texto. Cuando tienes una saga, desde el punto de vista práctico, es maravilloso porque ya sabes que tienes trabajo seguido. Y además es muy agradable poder darle un tono a la obra y que el lector pueda disfrutar del mismo tono. Evidentemente, no vas a modificar el texto original, pero le estás dando una solidez a la voz del autor, en este caso al castellano. Por otra parte, también es muy cómodo el familiarizarse con toda una serie de personajes que van a participar en las distintas entregas de esa saga. Y si la historia te gusta y te engancha, pues mucho mejor. En cuanto a El juego infinito, es del mismo autor que El corredor del laberinto, James Dashner. Digamos que esta saga fue posterior y no tuvo tanto éxito como la primera, pero sí estaba respaldada por ese primer éxito. Con lo cual, las ventas han ido yendo bastante bien porque el lector ha ido a comprar esa continuidad del autor. Yo estoy encantada con las sagas, que vengan todas las que quieran.
P: También he visto que has traducido algunos libros de una saga, pero no la saga entera. ¿Qué haces en estos casos?
R: Pues es un genial ejemplo porque es un marrón. Heredar una saga, sobre todo una como La torre Oscura de Stephen King, que es tan compleja y larga, y para un público muy específico. Los lectores se han acostumbrado, sin darse cuenta, a la traducción de ese primer momento de la saga y no tanto a Stephen King. Para traducir esta saga se requieren grandes dosis de imaginación. Hay que generar letras de canciones, hacer mil juegos de palabras, inventarse un montón de léxico. Haces todo eso con tu criterio de traductor, con toda la información de cómo se ha hecho en las sagas anteriores. Esos libros datan de finales de los 80. Era otra época, había otra información, había otra carencia de información, y el traductor o traductora de esa época no siempre podía saber que determinados referentes que usaba King eran de películas, de canciones… Entonces, buscaba sus propias soluciones. Cuando recibo a Stephen King ahora, con la inestimable ayuda de mi amiga y compañera Laura Martín de Dios, nosotras hacemos lo que podemos con toda la información que tenemos en la actualidad. Lo que implica tener que corregir muchas veces cosas que ya se habían hecho y que el lector daba por sentadas, tal como se habían traducido en esa época inicial. Por una parte, está la complejidad de heredar algo que ya ha sido traducido por otras personas, que tú tienes que dar una continuidad súper ficticia, porque no eres la misma voz traductora. Por otra, es un honor poder traducir a Stephen King. Yo soy una gran lectora de King, me encanta.
P: Vemos que has tenido el honor de traducir a King y a otros autores consolidados como Mary Higgins Clark y Kipling.
R: A Kipling, a Conrad, a Stern. Todos esos clásicos es de las mejores cosas que me ha tocado hacer en mi trayectoria profesional porque es realmente donde aprendes a tener paciencia y a investigar porque, claro, ahí sí que estás generando una lengua que no existe. Es decir, cuando te toca traducir por ejemplo a Hawthorne, el autor de La letra escarlata, escritor de finales del siglo xvii, tienes que generar un español de finales del siglo xvii —aunque este libro se publicó en 1850. La cuestión es que estás generando una lengua que no existe. Eso siempre se da en un clásico. Si además son obras revisitadas, que se vuelven a traducir, existe el impulso inicial de plantearte varias cosas. Leértelo, no leértelo… Rotundamente, no lo leí, hice mi traducción en limpio, de cero, con mis conocimientos y mi trayectoria. Después, una vez acabada, tampoco lo revisité. Busqué mucho, sobre todo con Conrad, que es de lo más difícil que he hecho en mi vida, para encontrar yo las soluciones. Y es interesantísimo.
P: Ya para acabar con los ejemplos, también has tocado un poco el mundo del cómic con CancerVixen.
 R: Sí. Es un cómic de Marisa Acocella, una autora neoyorquina muy en la línea de Candace Bushnell, autora de Sexo en Nueva York, que es la mujer independiente, en este caso dibujante, con una vida neoyorquina súper cool de finales de los 90 y principios del 2000. Es una época en la que los yupis de los 80 ya son personajes liberados de los 90. Los cuarentones con una independencia económica, una vida muy acomodada, intelectualmente rica. Entonces, esta autora, en ese momento, sufre un cáncer de mama. Y es todo el proceso de su tratamiento de quimio y de la asimilación de la enfermedad llevada al cómic. En ese momento, en España, la novela ilustrada o novela gráfica no tiene la fuerza que tiene ahora. De hecho, se le llamaba «cómic» y punto. No ha tenido mucho éxito, pero yo lo recomiendo muchísimo, tanto si tienes algún pariente o tú mismo estás afectado por la enfermedad, o para cualquiera que quiera ver cómo el cáncer puede ser también un motivo de inspiración, algo que me parece brutal. Además, tiene muchísimo humor, es súper ácido y muy irreverente para la época.
R: Sí. Es un cómic de Marisa Acocella, una autora neoyorquina muy en la línea de Candace Bushnell, autora de Sexo en Nueva York, que es la mujer independiente, en este caso dibujante, con una vida neoyorquina súper cool de finales de los 90 y principios del 2000. Es una época en la que los yupis de los 80 ya son personajes liberados de los 90. Los cuarentones con una independencia económica, una vida muy acomodada, intelectualmente rica. Entonces, esta autora, en ese momento, sufre un cáncer de mama. Y es todo el proceso de su tratamiento de quimio y de la asimilación de la enfermedad llevada al cómic. En ese momento, en España, la novela ilustrada o novela gráfica no tiene la fuerza que tiene ahora. De hecho, se le llamaba «cómic» y punto. No ha tenido mucho éxito, pero yo lo recomiendo muchísimo, tanto si tienes algún pariente o tú mismo estás afectado por la enfermedad, o para cualquiera que quiera ver cómo el cáncer puede ser también un motivo de inspiración, algo que me parece brutal. Además, tiene muchísimo humor, es súper ácido y muy irreverente para la época.
P: Vemos que has traducido, sobre todo, mucha ficción, pero también otros textos. ¿Con qué género disfrutas más traduciendo?
R: Con todos. Porque también he hecho mucho ensayo, ensayo político, ensayo musical bastante especializado. Uno de los libros más especializados que he hecho se titula Flamenco: pasión, política y cultura popular de William Washabaugh, que es un musicólogo de la Universidad de Wisconsin. Y me obligó a investigar muchísimo sobre el flamenco. A mí me gusta el flamenco, pero tuve que aprender muchísimo. Disfruto con cualquier género, no sabría decirte con cuál disfruto más. Depende del momento. Ahora mismo estoy traduciendo una novela juvenil, para chicos de unos 12 años, y es de entrada muy sencilla pero la estoy gozando muchísimo. Y lo mismo he disfrutado con Conrad, que con Marisa Acocella, que con libros de autoayuda, prensa… cualquier cosa. Te podría decir con lo que disfruto menos. Con toda la parte técnica de la traducción: localización de software, manuales de instrucciones… No me resulta tan estimulante aunque también tienen su parte interesante.
P: No me quiero ir sin mencionar el tema de ANUVELA. Para quien no lo conozca, es un colectivo de traductores y traductoras que, grosso modo, traducen en equipo. ¿Qué más nos puedes contar?
R: Pues te lo cuento todo porque ANUVELA es una parte fundamental de mi trayectoria profesional. Desde el 2001/2002, las editoriales salen del armario, o están saliendo, a la hora de realizar una práctica que llevan haciendo toda la vida: publicar libros traducidos a muchas manos cuando a la editorial le corre mucha prisa un libro. Yo he llegado a traducir un libro con siete personas más. No es el caso de ANUVELA. Lo que han hecho las editoriales es encargar esos libros a muchas personas sin ningún tipo de coordinación entre ellas y luego se inventan un seudónimo y publican el libro. Eso se ha hecho siempre y se sigue haciendo, lamentablemente. Son libros que serían perfectamente traducibles por varias personas y tendría que existir una coordinación entre esas personas para poder cohesionar opciones de vocabulario y opciones argumentales. Porque no solo hablamos de libros de ensayo, sino de bestsellers como los de Ken Follet. Como siempre decimos nosotras: «La voz autoral no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el argumento». Porque son libros de entretenimiento, no es alta literatura, aunque también nos hemos hecho cargo de libros que tienen una dificultad añadida, que son los thrillers donde tienes que tener muy claro todo el tono del libro. Y por otra parte más emocional, que es igual de importante para mí y para cualquier profesional creativo, ANUVELA supuso en su momento un apoyo muy importante. Cuando nosotras empezamos a traducir, hace 20 años, insisto, no había redes sociales como ahora y, por lo tanto, nuestro oficio era muy solitario. No tenías comunicación con nadie a menos que tú la buscaras, evidentemente. Y, con ANUVELA empezamos porque compartíamos un espacio de trabajo, el mismo despacho. Y a partir de ahí surgió la posibilidad de traducir un libro todas juntas y la cosa fue rodada. Ha ido muy bien. Ahora seguimos trabajando gracias a las redes sociales, porque ya no tenemos el espacio compartido. Pero bueno, muy bien. Hemos aprendido muchísimo. La traducción en grupo es muy necesaria en la actualidad y, como es tan necesaria, es mejor hacerlo tan bien como sea posible, que es lo que queremos nosotras.

P: Y ahora ya para terminar, ¿nos podrías hablar un pelín de tu carrera como escritora?
R: Un pelín no, tendrás que frenarme. Mi carrera como escritora es la vocación que en realidad me lleva a ser traductora. Siempre quise ser escritora, desde muy pequeña. Desde antes de saber escribir, incluso. Le pregunté a mi madre qué tenía que estudiar para ser escritora y me contestó que estudiara algo útil, algo que me diera de comer. Yo llegué a la traducción por ese motivo, en realidad. Porque siempre me gustaron mucho los idiomas, como se suele decir, y me gustaron todavía más cuando descubrí que cuantos más idiomas supiera, más cosas podría leer. Entonces, empecé estudiando japonés por mi cuenta, con quince años. Y cuando acabé el instituto quería ser escritora y sabía japonés. Empecé a mirar y descubrí —para que veas que mi vocación traductora es muy tardía— una cosa que se llamaba traducción, que se estudiaba aquí en Barcelona. Vine desde Baleares, de donde soy, y no había plazas de japonés, solo quedaba chino, entonces me metí a chino.
La traducción para mí ha sido el mejor taller literario en el que podría haber participado. Leo y escribo cada día y me pagan. Y además ahora, gracias a ese impulso constante de «quiero ser escritora», siempre escribo, siempre he escrito, tengo un blog, y cuando no tenía un blog tenía un diario, y cuando no he tenido un diario he dado el coñazo a mis amigos enseñándoles mis relatos. Jamás he ocultado que quiero escribir, que me gusta, ni lo que escribo. Jamás. Hace medio año escribí mi primer libro por encargo para R.B.A., que se publicará el 22 de mayo; este mes sale mi primer artículo sobre traducción para el suplemento cultural del diario Público, y estoy escribiendo mi primera novela. Escribo constantemente. De hecho, para mí, traducción y escritura es lo mismo desde puntos de vista diferentes.
P: He leído algunas entradas de tu blog y debo decir que hay calidad.
R: Muchas gracias. Más que calidad, yo diría que hay mucho oficio. Cuando lees, escribes o traduces, tu cerebro hace el ejercicio constante de buscar la palabra más adecuada para interpretar algo que te está diciendo otra persona. Y para mí esa es la escritura: te viene una idea; una vez ves esa idea en tu cabeza y te parece la bomba, buscas palabras para que las demás personas que escuchen o lean esta idea también crean que es la bomba. Ese proceso de convertir esa primera emoción en palabras, gracias a la traducción, es mucho más llevadero, aunque no más fácil. Porque tienes la práctica diaria de sacarlo, como quien va al gimnasio.
P: Entonces, escribir y traducir son lo mismo desde puntos de vista diferentes y la tarea de escribir es como un músculo que ejercitas cada día cuando traduces o cuando lees.
R: Sí. Y también te quiero hablar de la visibilidad del traductor. Siempre insistimos, y nunca será suficiente. El traductor necesita una visibilidad. Si no, nuestro oficio se va a la mierda, directamente. El lector no nos puede valorar, a menos que sepa que estamos ahí. Evidentemente, el 90% de los lectores es consciente de que detrás de un texto escrito por Paula Smith o Paula Jenkins hay un traductor o traductora. Si el lector no se molesta en mirar quién es y no se molesta en exigir que determinados traductores traduzcan lo que él o ella va a leer, esto no cambia. Y el oficio seguirá perdiendo beneficios, seguirá perdiendo tarifa, y habrá un terrible momento —que yo espero que no, porque soy muy optimista— en el que lleguemos a desaparecer. Entonces es súper importante educarnos nosotros como lectores en la búsqueda de traductores y en la valoración de lo que estamos leyendo como una traducción y, muy importante también, enseñar a nuestro entorno cuál es nuestra función en este mundo cultural. Y ya está.
P: Pues aquí nos despedimos. Esperamos que os haya gustado la entrevista. Muchas gracias a Verónica por concedérnosla y, si os ha gustado, traeremos más entrevistas.
R: A mí me ha gustado la entrevista. Leed mi blog.